16 de septiembre de 1862. En medio de la guerra causada por la segunda intervención francesa, y cuando la república aún defendía la mayor parte de las ciudades del país, el licenciado José María Rodríguez Altamirano proclamó este resonado discurso patriótico que luego sería publicado por la imprenta del gobierno de Querétaro. El licenciado Rodríguez Altamirano era tutor y tío de Fernando Altamirano, quien a su vez tenía entonces catorce años y ya huérfano de padre y madre. Pocos años después, el Lic. Rodríguez Altamirano se trasladaría a la ciudad de México y se llevaría consigo a Fernando para que terminara sus estudios de preparatoria y cursara los estudios de la carrera de medicina.
DISCURSO CÍVICO
PRONUNCIADO POR EL C.
LIC. JOSE MARIA RODRIGUEZ ALTAMIRANO,
EL 16 DE SETIEMBRE DE 1862, EN EL PORTAL DE LOS
DOLORES.
Hubo una
época de angustia y de ignominia en que gimió la patria bajo el férreo yugo de
la dominación extranjera, arrastrando, sin porvenir y sin esperanza las cadenas
de la esclavitud: época de martirio y de agonía, que consiguió la historia en
sus páginas de luto; cuya memoria trasmitieron los padres a sus hijos entre
lágrimas de dolor al recuerdo de lo pasado y de profunda gratitud en vista de
lo presente: memoria que grabara el mismo Dios en el corazón de cada mexicano, porque
el amor a la patria y el amor a la libertad son hijos del Eterno: que perpetúa
con sus resplandores la brillante aurora del 16 de Setiembre, pregonando a México
y al mundo, la gloriosa calenda de nuestra regeneración política, y alumbrando
con su luz purísima, toda la negrura y toda la fealdad de aquella odiosa y
execrable dominación. Y México entusiasta y agradecido al hombre ilustre que
zanjara el primero los cimientos de la libertad, saluda con el himno de los
Israelitas los albores del gran día que registró, para no borrarse jamás, en el
catálogo de las naciones libres, el nombre augusto de la patria.
Las
revoluciones civiles que arman del puñal parricida al padre y al hermano, que
arrostran como el huracán y el torbellino, con todo lo que les resiste, que
sacrifican a sus intereses hasta la justicia y la razón y desafían en sus
furores al cielo y a la tierra, habían respetado entre nosotros el sentimiento
universal de la independencia de la patria, el primero de los bienes y la vida
de las naciones. En uno y otro bando político, en los montes y en el campo de batalla,
en el ardor del combate y en medio de sus peligros, se aguardaba con entusiasmo
el nacimiento de este día y era celebrado con regocijo en los ángulos todos de
la República. Nada ni nadie pudo sofocar jamás esos sentimientos generosos de
la más imperiosa gratitud.
Así, pues, conciudadanos,
si la memoria de lo que fuimos y la presencia de lo que somos, nos impone el
sagrado y dulcísimo deber de tributar homenajes de público reconocimiento a los
varones insignes que nos legaron con su sangre aquel inmenso e inapreciable
bien, hoy, que con afrenta de la civilización y de la humanidad, trata de arrebatárnoslo
el Emperador de la Francia, y que mexicanos espurios estrechan en su frenesí la
mano del invasor y enarbolan en nuestros templos y palacios, ¡maldición perdurable
a tanto crimen y a infamia tanta!, el pabellón de los franceses para pisotear
el adorado pabellón de nuestros padres, que conquistaron con su martirio en el
altar de la patria y con la sangrienta lucha de once años, hoy debemos unir a los
deberes de la gratitud los deberes del ciudadano, y jurar con el ateniense
Codro, asistir a la nación en su defensa y perecer.
Compatriotas:
dirijamos nuestra vista, muy rápidamente, a los tiempos coloniales y reflexionemos
un momento solo, en la rica herencia que se nos legara el 16 de Setiembre de 1810,
y las águilas francesas no reposarán jamás en el suelo de Moctezuma.
Colocada la
vida de los pueblos, así como la de los hombres en los profundos arcanos de la Providencia,
nacen y desaparecen los unos, así como los otros a una señal, siempre justa,
del que diera brillo al sol y fijara límites a los mares. Y Dios previno contra
grandes pueblos su rayo exterminador, haciendo escribir sobre la carta
geográfica un nombre desconocido, el nombre de todo un mundo.
Sí, conciudadanos,
la codicia de Cortés y su temeridad inaudita fijaron su fatal mirada en los confines
de Occidente, y lo arrojaron a seguir, en su constante como funesta resolución,
la bien calculada línea que trazara el genovés y a profanar con su inmunda
planta el suelo de los aztecas.
No es
bastante la fuerza de las armas, ni la más refinada astucia de la civilización,
para oprimir a un pueblo que adora en su libertad; y el aventurero español solo
habría dejado para su patria la memoria de su gran atrevimiento y la insignia más
brillante a la cuerda roja de Moctezuma, si los necios tlaxcaltecas no forjaran
con el soldado de Medellín, como lo intentan con el francés esos estúpidos de
hoy, esos monstruos de perfidia, las argollas de la esclavitud para ellos y sus
hermanos.
Al jurarse
la paz y unión perpetua del crimen con el crimen, al abrazo del conquistador y
del impío bastardo, conmoviose desde sus cimientos el trono de Moctezuma é
inclinose ante el trono de Carlos V la soberanía de la nación.
La lucha
entre la libertad y el despotismo es la lucha de la virtud inflexible con la más
cruel de las usurpaciones, y entre la justicia que se defiende y el crimen que
la combate no hay alianza ni avenimiento, que la justicia no se humilla ni transige
y es preciso sufocarla con la sangre de sus defensores. Así Cortés puso en la
hoguera al valiente Cuautpopoca. Así cargó de cadenas al heroico rey de Acolhuacán.
Así redujo a escombros la ciudad de México y así asentó en la sangre de cien
mil guerreros, y nada más que así, el asta de su bandera.
He aquí, conciudadanos,
el puñal que diera muerte a las artes y progresos de Texcoco, Atenas del Anáhuac,
que asesinó con el suplicio del intrépido Cuahtemoctzin el patriotismo y el
valor, y bajo cuya sombra mortífera de tan odiosa bandera secóse hasta en sus raíces
el árbol de la libertad.
La indignación
se apodera de mi alma con las crueles atrocidades del inhumano conquistador, y
no atormentaré vuestros oídos con la historia de sus crímenes. La triste
necesidad empero de dirigir mis ojos al estado infeliz de la colonia, me lastima
el corazón, y me lastima doblemente; pues que no querría ofender a los
españoles de hoy con la memoria de sus padres. No es, sin embargo, la España de
aquellos días la España de los presentes, y aun parece que se borran las
iniquidades de Cortés con la conducta generosa del valiente Prim, honor y
lustre de su patria y de tierna recordación para todo mexicano. No deben, pues,
lastimarse con uno que otro gemido que arranca de nuestro pecho la fiesta que
celebramos, haciéndonos percibir las desventuras de nuestros mayores.
La ignorancia
y el servilismo, bien lo comprendió la Iberia, son las bases en que se apoya el
gobierno del conquistador, y el látigo y la mordaza las reglas de sus esclavos.
Y México gimió en silencio bajo la infamia del látigo, y juzgó como delitos los
derechos más sagrados.
Las leyes
de sus señores, poco adecuadas por cierto para conducir a la metrópoli a un
grado eminente de positiva civilización, no fueron en realidad las leyes de la
colonia; supuesto que se acomodaban, como el lecho de Procusto, a la codicia y
despotismo de sus arbitrarios ejecutores.
Las encomiendas,
cuyo abuso fue constante: la infeliz muerte de los que eran sepultados vivos en
pos del oro y de la plata: el peso determinado por la ley con que debieran
cargar los desventurados indígenas: la estudiada separación de los mexicanos de
todo lo respectivo a la causa pública: la indeleble y estúpida aristocracia del
color, y en suma, compatriotas, la organización política de un pueblo subyugado
por otro, que describiera desde la tribuna un orador británico al pintar con
sus colores propios el lenguaje de la tiranía, tal fue sin duda alguna el
régimen colonial. He aquí las palabras del orador. «Nuestro objeto, dicen los
tiranos, es encadenar vuestras mismas almas: hemos conseguido haceros infelices
como nación y como individuos: hemos arrancado al esposo de los brazos de la
esposa y al padre de entre sus hijos: hemos satisfecho nuestros caprichos, haciéndolos
derramar su sangre: hemos convertido vuestras ciudades en desiertos y
aniquilado vuestro comercio: pero todo esto es poco, y a mucho más se extiende
nuestro designio. Después de oprimiros y arrojaros en la sima de todas las
calamidades y desgracias, os prohibiremos hasta el alivio de gemir y de quejaros.
Abandonaos, pues, a nuestra voluntad sin diferencia con los animales de carga: este
es el deber que os incumbe. Si como leones generosos y terribles osáis enseñar
los dientes, redoblaremos vuestras cadenas y nunca os dejaremos respirar. Si erizáis
vuestras crines y os atrevéis a rugir, os sujetaremos con un freno. Si a pesar
de todo, tenéis aún la osadía de agitar vuestras cadenas y de hacer con ellas algún
ruido, os haremos exportar a la otra parte de los mares, donde podréis
recrearos y delirar con el fantasma de esa odiosa libertad, a que nosotros no daremos
nunca sino el nombre de sedición».
Pero no es
la vista de tan triste cuadro la que retrata con exactitud la desventura de la
colonia. Los tiranos europeos, haciendo atravesar los mares al que odiaba la
esclavitud, no asesinaban, y sí ponían al proscripto bajo los auspios de la
libertad, después de que le sonrió benigna a las tierras de Colon; más los
tiranos de América no proscribían a los libres, ni estos habrían hallado en el
viejo mundo la diosa a quien adoraban. La hoguera o el cadalso, he aquí el
término indefectible del que osara proferir el dulce nombre de libertad: la inquisición
o el verdugo los únicos que rompían las ligaduras de la esclavitud.
En este
infortunio sin consuelo no brilló jamás, ni concebirse podía, el más débil rayo
de esperanza. Mas la justicia y la razón a quienes puede herirse, pero no
matarse, resplandecerían alguna vez y castigarían terribles en el conquistador
impío el despojo criminal de sus derechos.
Conmoviose,
pues, el Autor de las sociedades, el libertador de los israelitas de aquel
infortunio sin medida, y señalando en los consejos de su Providencia al
venerable párroco de la congregación de Dolores, inflamó su corazón patriota, y
lanzando sobre su mente la santa idea de libertad e independencia, desafió el
Ministro del Eterno al coloso de tres siglos, ¡y Dios hizo brillar entonces la
justicia y la razón!
¡16 de
Setiembre de 1810, tú presenciaste dichoso esa acción eminentemente heroica y sin
rival en los anales del mundo! La patria de Alcibiades y de Arístides, la de
Fabios y Camilos, querrían inscribir tu glorioso y venerando nombre en sus fastos
inmortales; porque tú eres el ornamento más rico de mi patria, y porque eres y
serás la admiración y envidia del universo.
¡Allende, Aldama,
Abasolo, en vuestras nobles frentes se reflejó purísima toda la gloria del patriarca
de la independencia: el sagrado fuego que alentó su pecho sé comunicó a vuestro
pecho, y con él os arrojasteis a la lid, sin hombres y sin armas; con él os arrojasteis
en la sima, como el generoso Cursio, por la salvación de la patria!
La pujanza
de la Iberia y la superstición de la colonia sostuvieron por once años el
combate sangriento y exterminador de la preocupación con la filosofía, del
despotismo con la humanidad. El anatema respetable, que nunca lanzara Dios, aumentó
las filas de Fernando, y hasta salieron del averno, para engrosarlas también, los
Calígulas y Nerones. Mas el fuego sacro de los hombres de Setiembre logró
encender por todas partes la hermosa tea nacional, y las potencias saludaron
por primera vez al pabellón tricolor.
La generación
que acaba da testimonio a la generación que la sustituye del heroísmo de
nuestros padres y de sus ínclitas proezas: los sitios que resplandecen con la
luz inextinguible de su gloria los publican al viajero: el sepulcro majestuoso
en que fueran sacrificados la virtud y el patriotismo, dice con su silencio
eterno los augustos nombres de los mártires de la libertad: el 27 de Setiembre
de 1821 recoge el velo con que ofuscara la mala fe a los ojos de la ignorancia
el brillo de cien soles del 16 de Setiembre de 1810, consignándolo en la
historia como el primero de nuestros días; y la libertad del esclavo al pisar
nuestro territorio, y los tesoros inagotables del comercio, y la tribuna que se
hace oír en Europa, y no se avergüenza de su voz, y las leyes que abandonaron
su carácter español para convertirse en mexicanas, y el progreso de las ciencias
y las artes, y la mordaza que pisamos, y los grillos que sacudimos, y la
dignidad del hombre que alza nuestra frente; nos repiten sin cesar los
inmortales y adorados nombres de Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, Morelos, Guerrero,
Victoria, Iturbide…, y de mil caudillos denodados,
Y en vista,
pues, de tan inmensos bienes y al recuerdo tristísimo de la colonia, de su
horrible deformidad ¿no tributaremos los honores nacionales al civismo más puro
y más ardiente? ¿Sufriremos impasibles volver a la esclavitud? ¡No! mil veces no!
y antes sabremos conservar con el sacrificio de la vida las públicas libertades
y la gloria de nuestros héroes.
Pues Napoleón
III, compatriotas, sin más motivo que su poder, porque no hay motivo nunca para
invadir la soberanía de un pueblo, amenaza con sus bayonetas la existencia de
esos bienes, que fueron adquiridos con la sangre más ilustre. ¿Qué otra cosa
significa el desembarco de su ejército, infringiendo abiertamente las reglas
del derecho internacional? ¿Por qué rompió, por una y segunda vez, solemnes y legítimos
tratados? ¿Por qué se asocian a su expedición los que calumnian y maldicen a los
héroes de la independencia y buscan de puerta en puerta, al otro lado de los
mares, el yugo que nos oprima? Y si no es el espíritu de conquista, que
reprueban la razón y la época en que vivimos, el que trae a nuestros lares una
guerra injusta, ¿por qué nos ofende así? ¿Por qué nos trata como al pueblo más
salvaje? Nosotros, nación de ayer ¿deberemos enseñar a la culta Francia en la
contienda en que nos hallamos? Ahí están las comunicaciones diplomáticas, ahí
está la conducta generosa, circunspecta e ilustrada de la República, y el mundo
responderá que sí. Ya la España y la Inglaterra la juzgaron poco bien, separándose
de su alianza; y si el pueblo en cuyo nombre se nos ataca, ese pueblo que lidió
tan heroicamente por su libertad e independencia contra una poderosa liga y que
ha propagado por el mundo los principios de la democracia, pudiese proferir una
palabra, ¡ella sería más valiente y significativa que la de su representante
Favre!
No, compatriotas,
no es una guerra de nación a nación la que ha derramado ya la sangre de
nuestros hermanos, la que, avergonzándose de sus títulos, ocurre a la calumnia,
sino la que quiere uncirnos al carro de Napoleón, cualquiera que sea el nombre
con que bautice la pérdida de nuestra soberanía, o con que haya de fijar sus
límites deshonrosos y de profundo abatimiento.
Si pérfidos
mexicanos han hincado la rodilla pidiéndole su protección al Emperador de los
franceses, ya la patria los maldijo, y su nombre ha resonado con el epíteto de
traidores en el congreso de los diputados en Madrid, y en la representación nacional
de la misma Francia. México, pues, no acepta la intervención “amistosa”
que se le ofrece, la “felicidad” con que se le brinda en la punta de la
espada; porque no necesitamos para el despotismo del gobierno de un monarca, ni
queremos para la libertad los casamientos republicanos.
Continuará
la guerra, tal vez, y la desolación y la muerte se verán por todas partes; pero
en esos días de conflicto y de solemne prueba, verteremos nuestra sangre y la
sangre de nuestros hijos, y con el hierro y el fuego destruirá nuestra propia
mano los campos y ciudades, como los héroes de Numancia, antes que humillar la
frente a presencia de ningún tirano y de que yazca por el suelo esa hermosa
palma de la gloria que se agita sobre el sepulcro de nuestros padres y del
valiente y esclarecido Zaragoza, por quien llevan luto la libertad y la nación
agradecida.
Conciudadanos,
¡invoquemos el nombre de nuestros héroes y la patria se habrá salvado! -Dije-.
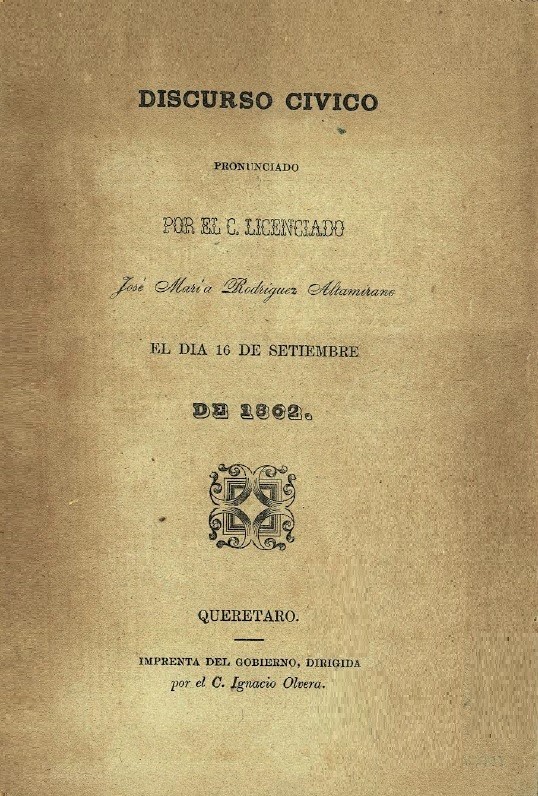









No hay comentarios.:
Publicar un comentario